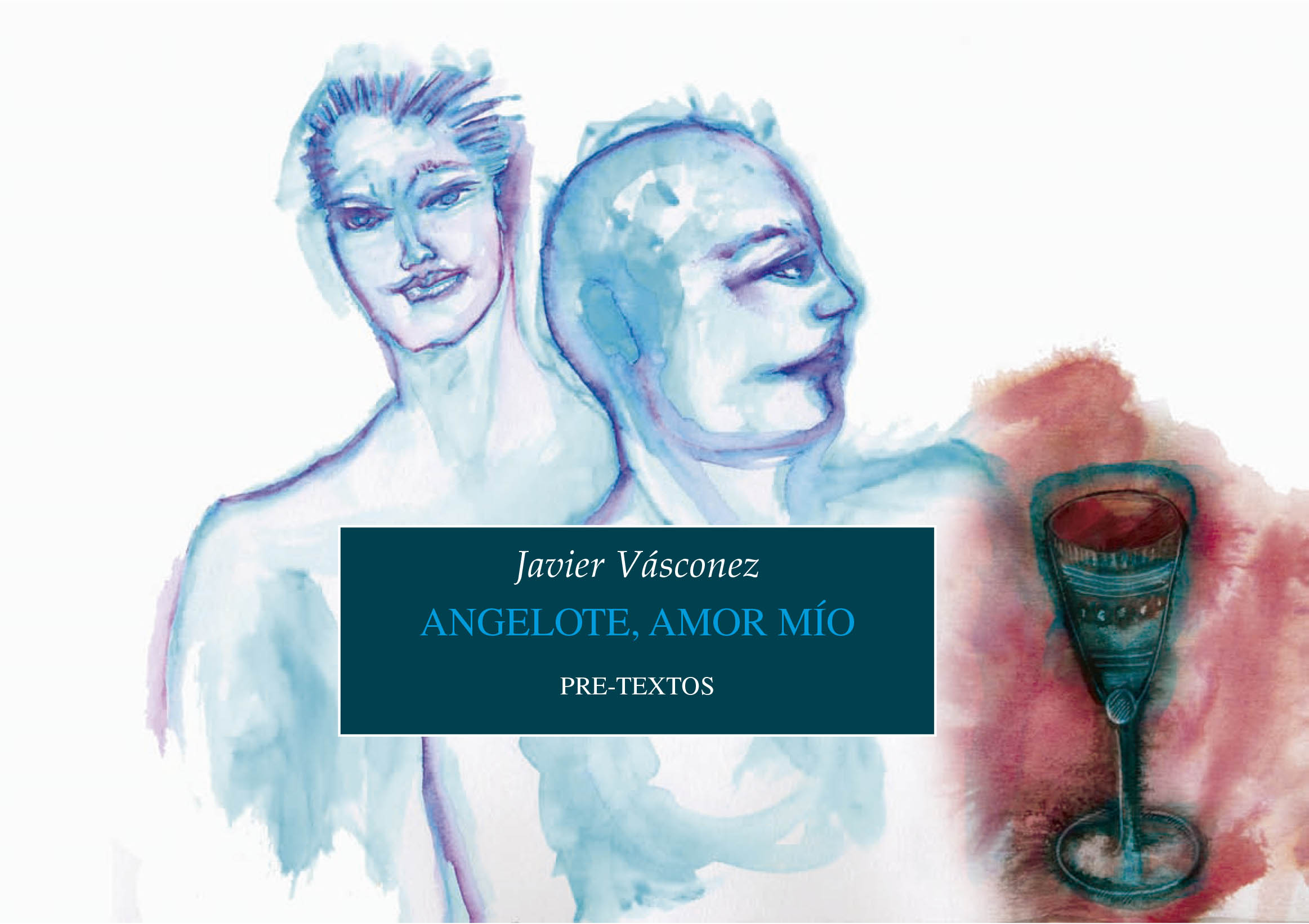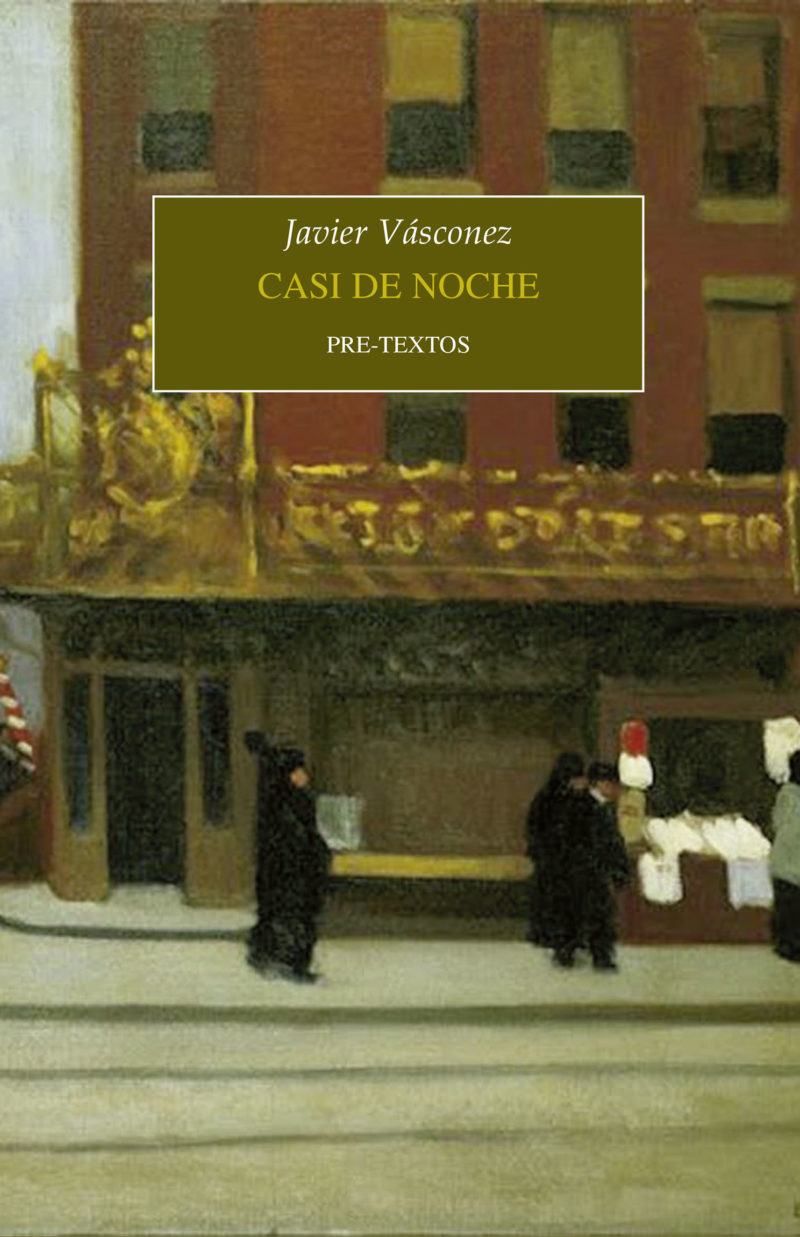El narrador quiteño Javier Vásconez, autor de clásicos de la literatura ecuatoriana como El viajero de Praga o La sombra del apostador, y novelas tan importantes como La piel del miedo y Hoteles del silencio, ha publicado con la notable editorial Pre-Textos de España, Casi de noche, perfecta colección de sus relatos, y acaba de ver la luz en la península “Angelote, amor mío”, su emblemático cuento en la misma editorial, con ilustraciones de Pablo Palomeque. Aquí, un extracto del prólogo a Casi de noche, autoría de Juan Marqués, en exclusiva para Dolce Vita.
Todo lector de Javier Vásconez (o, más exactamente, quien lea dentro de unos meses la todavía inédita novela El coleccionista de sombras, de próxima publicación en Pre-Textos) sabe que un tal «Javier Vásconez» es un personaje que aparece aquí y allá, aunque nunca en la obra breve, en los cuentos, al menos de momento. Pero Vásconez es un ejemplo perfecto de cómo introducir la mirada individual en sus textos para en realidad disolverla en un mundo de ficción y trampantojos que, paradójicamente, me temo que al cabo termina elevando todo un autorretrato, en el sentido de que lo que encontramos en su narrativa es un mapa milimétrico, aunque todavía en marcha, de su universo interior, de sus obsesiones, de su memoria, de su fantasía, de su forma de proyectarse en el tiempo y el espacio.
La genealogía literaria a la que pertenece Javier Vásconez es la de aquellos a quienes la realidad no les basta, y que rastrean en la pulpa de los sueños algo con lo que completarla y con lo que enaltecerla. Los sueños, los recuerdos, los anhelos o la imaginación tienen en la literatura de este autor más protagonismo que lo realmente perceptible o, para decirlo mejor, todo lo que percibe está definitivamente condicionado por una mirada soñadora, melancólica, imaginativa. De ahí también la clara preferencia por los ambientes nocturnos, o la frecuencia con la que leemos fragmentos narrativos o cuentos enteros en los que los personajes andan aturdidos por el alcohol, como sumergidos en la niebla o la fiebre, y por supuesto todo está difuminado por el humo del tabaco, que no hace sino enturbiar un poco más algo que ya venía borroso, impreciso. La presencia del pasado, el impulso del deseo, las trampas de las fantasías, la realidad que hay en lo onírico, la insistencia en los espejos, la imprecisión cronológica…: todo conspira para crear esa atmósfera como brumosa de los relatos de Vásconez, tan característica y tan lograda.

La textura del mundo exterior es literaria, se asiste al espectáculo incomparable de la realidad con ojos velados por la imaginación: la subjetividad es tan poderosa (y, en cierto sentido, tan ególatra) que un personaje puede llegar a temer que el amanecer le está engañando, que el cielo tiene la voluntad de confundirlo… El alba nunca llega a trompicones: son los personajes los que amanecen alterados o desorientados, y contemplan con subjetividad lo que les rodea, que son paisajes impasibles o ciudades en suspenso. De ello nace una perplejidad casi constante que normalmente se transforma en confusión, cuando un personaje principal comprueba que los demás no solo existen para él, que no se desvanecen en el momento en que dejan de ser vistos o pensados por el otro. Es por eso, también, que los personajes viven en una permanente soledad, una soledad tan profunda y en cierto modo autista que no se acaba cuando se ven rodeados por otras personas, todas esas que van apareciendo por el escenario de la narración como una procesión de espectros, y que no hacen en general sino traer a la mente del protagonista el recuerdo de otros fantasmas aún más antiguos, que en general no vienen para consolarlo sino con cierto afán torturador, más o menos acusado. Al comienzo del capítulo XI de la magistral novela El viajero de Praga se dice que la frontera entre el mundo interior del doctor Kronz (otro personaje recurrente) y el mundo exterior había desaparecido, pero es que eso es algo que se puede decir de toda la narrativa de Vásconez: lo que sucede por dentro de los personajes es al menos tan importante y trascendente para la trama como lo que ocurre fuera. De hecho, pensándolo bien, en verdad en los cuentos y novelas de Vásconez apenas sucede nada «en directo»: la acción es mínima, aunque salte de país en país, y la información relevante es administrada a través de conversaciones, de recuerdos o, una vez más, de sueños.
La importancia de estos últimos es tan exagerada que el propio autor, en una entrevista con Anne-Claudine Morel, en 2012, contaba que «Un extraño en el puerto» (incluido en este Casi de noche, y que ya dio título general a una antología de cuentos anterior) o «Un resplandor en la oscuridad» proceden, de hecho, de cosas llegadas a su mente en la duermevela: «El cuento, en mi caso, nace de una instancia ‘neurótica’, insistente, como si se tratara de un sueño que exige o debe ser revelado. Por lo tanto, debo escribirlo en pocos días para librarme de él».

Lo que Vásconez escribe son cuentos, le gusta esa palabra, aunque matiza que los que escribió en Invitados de honor son más bien relatos, en una distinción muy interesante (sobre todo porque esos «invitados» son autores a los que, de uno u otro modo, Vásconez homenajea o retrata en nuevas páginas, algunas verdaderamente inolvidables). A lo que en todo caso aspira es a «un texto que, buscando la perfección, se cierra en sí mismo». Y aunque pueda sonar hiperbólico, ese afán de perfección es algo que consigue con una frecuencia sobresaliente, como comprobará quien se asome a los doce cuentos que aquí reproducimos.
(Juan Marqués, extracto del prólogo de Casi de noche, editorial Pre-Textos, Valencia, España).